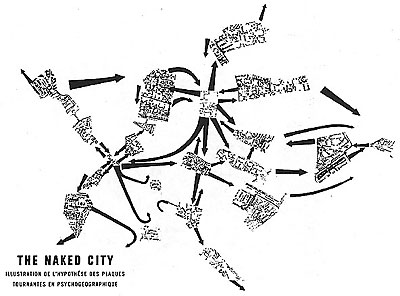¿Qué es un fantasma?, preguntó Stephen.
Un hombre que se ha desvanecido
hasta ser impalpable, por muerte, por
ausencia, por cambio de costumbres.
Un hombre que se ha desvanecido
hasta ser impalpable, por muerte, por
ausencia, por cambio de costumbres.
Joyce, Ulises (1921)
Fragmento de Antología de la literatura fantástica
Fragmento de Antología de la literatura fantástica
Cuando uno llega al Unicenter Shopping la puerta de entrada tiene la amabilidad de abrirse por sí misma, sin necesidad de que hagamos ningún movimiento, muy posiblemente para que evitemos un desgaste de energía que, luego, dentro, vamos a necesitar para consumir y dejarnos fascinar por la mercancía.
Después, cuando uno se va, cuando ya compramos lo que necesitábamos y lo que no necesitábamos, uno tiende a pensar que el mecanismo va a ser el mismo, que la puerta de salida se va a abrir sin intervención de la carne. Pero hoy cuando salía no sucedió eso.
Me paré frente a la puerta y no se abrió. Supuse que era debido a alguna imperfección en la posición de mi cuerpo y me moví. Intenté varias posturas y alternativas para que el dispositivo pudiera captarme, pero nada ocurría. Me dije que tal cosa no podía ser posible y me alejé de la puerta, a unos 20 metros, y resolví volver a intentar. Caminé otra vez, con impulso renovado, hacia la misma salida simulando no pensar en el desplante anterior. Seguramente se había tratado de alguna anomalía momentánea y ahora sí podría irme por fin de ese lugar. Por la puerta de al lado un hombre grosero y con pinta de viejo cheto me miró con una sonrisa burlona y lasciva, mientras su puerta se abría de par en par.
Nuevamente, nada pasó. Con una rabia que parecía heredada de siglos venideros, tuve que usar toda mi fuerza para abrir la puerta del infierno ésa; cuando había logrado abrirla unos quince centímetros, la cosa intentó una última y brutal resistencia que casi me hace pasar vergüenza frente a los parroquianos. Forcé mis músculos al máximo y finalmente pude salir. Caminé unos metros más y me di vuelta a mirar: la puerta ahora estaba abriéndose para dejar salir a la persona que venía después de mí.
Perplejo, mientras recorría el camino de vuelta a mi casa, empecé a pensar en lo sucedido. Comencé, como es lógico, a dudar de mi propia existencia (deporte que practico con fervor) y me hice algunas preguntas bastante obvias. ¿Por qué cuando yo entré el mecanismo me captó como humano, como materia, e hizo que la puerta se abriera y cuando quise salir no? ¿Acaso la visita al Unicenter nos resta humanidad, nos hace ir dejando de existir? ¿O es que nada tiene que ver el Shopping y es sólo que yo estoy sufriendo un proceso de afantasmamiento personal y privado?
Envuelto en esa clase de conjetura intrascendente y vulgar, decidí que, mejor, no voy más al Shopping.
Me paré frente a la puerta y no se abrió. Supuse que era debido a alguna imperfección en la posición de mi cuerpo y me moví. Intenté varias posturas y alternativas para que el dispositivo pudiera captarme, pero nada ocurría. Me dije que tal cosa no podía ser posible y me alejé de la puerta, a unos 20 metros, y resolví volver a intentar. Caminé otra vez, con impulso renovado, hacia la misma salida simulando no pensar en el desplante anterior. Seguramente se había tratado de alguna anomalía momentánea y ahora sí podría irme por fin de ese lugar. Por la puerta de al lado un hombre grosero y con pinta de viejo cheto me miró con una sonrisa burlona y lasciva, mientras su puerta se abría de par en par.
Nuevamente, nada pasó. Con una rabia que parecía heredada de siglos venideros, tuve que usar toda mi fuerza para abrir la puerta del infierno ésa; cuando había logrado abrirla unos quince centímetros, la cosa intentó una última y brutal resistencia que casi me hace pasar vergüenza frente a los parroquianos. Forcé mis músculos al máximo y finalmente pude salir. Caminé unos metros más y me di vuelta a mirar: la puerta ahora estaba abriéndose para dejar salir a la persona que venía después de mí.
Perplejo, mientras recorría el camino de vuelta a mi casa, empecé a pensar en lo sucedido. Comencé, como es lógico, a dudar de mi propia existencia (deporte que practico con fervor) y me hice algunas preguntas bastante obvias. ¿Por qué cuando yo entré el mecanismo me captó como humano, como materia, e hizo que la puerta se abriera y cuando quise salir no? ¿Acaso la visita al Unicenter nos resta humanidad, nos hace ir dejando de existir? ¿O es que nada tiene que ver el Shopping y es sólo que yo estoy sufriendo un proceso de afantasmamiento personal y privado?
Envuelto en esa clase de conjetura intrascendente y vulgar, decidí que, mejor, no voy más al Shopping.